CONVERGENCIAS
↝Anómalo tercero:
Convergencias
Mientras el charco de sangre (mi
sangre) se expandía en el piso de ajedrez, mientras Elisa miraba con pánico el
cuchillo en su mano, mientras el tiempo se detenía en ambos lados y para dos
personas, yo me daba cuenta de lo afortunado que había sido. Sin dudas mi vida
había sido increíble.
En el año 1996 a mis ocho años de
edad parado observando aquel cuerpo pálido, la luna temblando a sus pies y
Carlitos ahí atrás sacándose los mocos. En 1999 la maestra enojada, el disparo,
los sesos en todas partes y la sangre en mi rostro. En 2005 el engaño, los gritos
de ira, el filo del cuchillo, el frío de mi cuerpo.
Debo confesar que desde siempre fui
considerado extraño y muchas personas preferían mantenerse lejos de mí. De
pequeño decían que hacía “cosas aburridas”, porque prefería pasar mi tiempo
leyendo, inventando historias en mi cabeza y haciendo juegos que sólo requerían
de imaginación. . “Un niño normal no juega solo”, pensaba mi mamá que buscaba desesperadamente
crear lazos con otras madres y pasearme por miles de casas hasta encontrarme un
amigo. Así que un día me llevó a lo de Carlos, el colorado lleno de pecas que siempre
era el último en ser elegido para jugar al fútbol. El pobre tenía tanta cara de
boludo que lo tomaban de ese modo, tenía unos ojos de vaca que hacían pensar
que su mente estaba vacía, pero era un buen pibe. Ese día, cuando llegamos a su
hogar, fingió estar feliz de mi visita, yo fingí que no me daba cuenta y
nuestras madres fingían estar interesadas en cualquier tema de conversación
mientras tomaban mates en la cocina. En mi habitual papel de Sherlock me decidí
a inspeccionar el lugar. Todo era fascinante, el piso crujiente de madera, el
piano, las habitaciones ordenadas en un semicírculo que daba al living, donde
un gran vitral llenaba de colores el salón como un calidoscopio en el aire, el patio
que al inicio tenía un piso deteriorado de mosaicos grises cubierto por una
parra y al final una pileta redonda de cemento, que captó inmediatamente mi
atención. Tenía agua hasta la mitad, estaba repleta de musgo al fondo y hojas
secas de un fresno en su superficie. Carlitos me miraba aburrido e impaciente por
lo que tuve que decirle a qué jugar y, guiado por mis instintos naturales de
sociabilidad, lo mandé a buscar una pelota.
En ese momento sucedió por
primera vez.
El agua comenzó a agitarse y ascender,
las hojas marrones se tiñeron de amarillas y subieron en viaje ondeado hacia el
fresno que de pronto se revitalizó y se volvió verde, la pileta mejoró su
aspecto hasta parecer casi recién hecha, el musgo desapareció por completo y el
agua se veía límpida. El cielo fue oscureciéndose hasta hacerse de noche. No
hacía frío ni calor, no había viento, no había sonidos.
Entonces me sentí solo y
extraviado, pero toda sensación de incertidumbre fue reemplazada por miedo cuando una mujer desconocida cruzó a mi lado. Camisón blanco,
cabello rubio, la triste femme se sentó al borde de la pileta y acarició el
agua, oí con claridad ese sonido, sus dedos hundiéndose. La melancolía envolvió mi cuerpo, fui cómplice de su silencio. Ella levantó un pie, luego el otro y los metió solemnemente, caminó hacia el centro y poco a poco se
sumergió hasta el fondo boca abajo. Su vestido se inflaba, su cabello se
extendía en todas direcciones como rayos de sol y se agitaba entre cada burbuja
que escapaba de su boca. Burbujas violentas y grandes, miles de burbujas
desesperadas y escurridizas, burbujas pequeñas. Calma. Su cuerpo comenzó a
flotar. La luna besaba sus pies y le dibujaba tierrita blanca.
Estaba atónito, me refregué los ojos
para que todo desapareciera pero fue en vano, aún era de noche y aún veía el
cuerpo de aquella mujer. Fue la voz chillona del colo la que me devolvió a este
mundo, cansado de verme contemplando algo sin reaccionar ante su llamado de
atención. “¿Jugamos?”, “Dale, ¿jugamos?”. Entonces la noche se hizo día, la
primavera otoño y un cuerpo hojas secas. Adiós Ofelia.
No se lo dije a Carlitos, en
realidad nunca se lo conté a nadie, nadie iba a creerlo, me iban a tomar por
loco o mentiroso y, sinceramente, prefería seguir siendo el raro y solitario,
con eso era suficiente. Además, estaba totalmente confundido sobre la realidad
y la ficción, y no sabía si tomarme en serio o no el suceso, hasta entonces.
Sólo después de la segunda vez supe que era algo especial, algo que temía pero
anhelaba.
Pues bien, un hecho similar
ocurrió a mis once años, un 21 de Septiembre de 1999. Todos los años íbamos al
mismo parque de picnic con la escuela, excepto por ese año, no sé bien por qué
motivo. Los alumnos abuchearon al enterarse de la noticia y volaron algunas
tizas y papeles como forma de expresión, pero la decisión ya había sido tomada.
No obstante, el nuevo lugar era mejor. Desde una visión aérea se podía ver una
hectárea rectangular con árboles ubicados en forma de U, un túnel sin techo en
el centro atravesando la mitad del predio y al final, cerrando la letra, había
una casa larga con amplios cuadrados como ventanas. Años atrás, había sido un
campo de tiro.
No pude resistirme, lo recorrí completamente
y me detuve dudando frente al túnel cuya entrada estaba cerrada por unas cintas
con la insignia de “prohibido”. El director nos había dicho que quien se
metiera allí no iba a tener recreo durante los siguientes meses de clases, una
fuerte amenaza sin dudas, pero mi curiosidad era más fuerte. Dejé que mis
compañeros se perdieran, me aseguré que nadie me estuviera viendo, esquivé las
cintas y entré. El pasillo olía a humedad y había grandes charcos de agua en el
suelo, yo seguía el tenue rayo de sol que se colaba desde arriba, intervenido
cada dos metros por las sombras redondas de los viejos carteles con círculos y
números. No sucedió nada especial más que cruzarme una rata muerta y sufrir su
espantoso aroma de podredumbre, mi adrenalina bajó completamente cuando llegué
al final, salí con los ojos cerrados encandilado por la abundante luz momentánea.
Cuando los abrí vi el sol bajar hasta el horizonte y el cielo acuarelarse, ponerse
de color naranja, rosa y celeste. Un leve viento fresco se me colaba en la nuca
y hacía susurrar a los árboles, pude escuchar cada vez más claro los silbidos
de los pájaros posados en sus ramas. El pasillo se aclaró, los carteles volvieron
a su color original, el último que estaba ladeado y roto en el poste se reparó
e igualó a los demás, con la única excepción de un pequeño orificio sobre uno
de sus números 8. Aparecieron entonces dos hombre adultos de unos cuarenta
años, con bigotes poblados, el cabello hacia el lado derecho, camisas blancas
dentro de un pantalón puesto hasta la cintura, ambos portaban armas. Vi sus
labios moverse pero no podía oír lo que decían. Uno de los hombres se acercó al
círculo para observar el hueco de su tiro; el otro, más atrás, mirándolo con un
odio que nunca había visto en otros ojos, levantó su rifle, le apuntó a la
cabeza y jaló el gatillo. ¡Bang! Oí el disparo y a los pájaros huyendo despavoridos,
sus aleteos, sus silbidos. El hombre cayó hacia adelante, la sangre me salpicó
la cara y el cuerpo, el cartel final se cayó hacia un lado. Vi entonces su
rostro desfigurado y sus restos de cerebro en el pasto. Me sentí enfermo, sentí
sabor a sal en la boca y tuve nauseas.
- ¿Por qué entraste ahí? ¡estaba prohibido! – una maestra
me tomó del hombro y me hizo voltear para vomitar sus zapatos que poco
importaron cuando vio la sangre. Poco a poco el sol volvió a estar bien arriba
y el rostro mutilado fue desapareciendo… - ¿Estas lastimado? ¿qué te pasó?
Ya no era el atardecer, no
estaban los hombres, no quedaba nada de toda esa mierda más que las manchas rojas-bordó
de sangre seca en mi remera y en mi rostro.
Me llevaron al hospital donde un
doctor me revisó completamente para comprobar que no tenía ninguna herida, y
como no las tenía nadie pudo explicar de dónde provenía la sangre, yo sí, pero
no dije nada. Desde entonces muchas bocas hablaron de mi, mucha más gente se
alejó con deducciones horribles, y mi mamá, más preocupada que nunca decidió mandarme
a ver a un psicólogo, que al enterarse del suceso atribuyó mis “alucinaciones”
al hecho de no saber quién era mi viejo y me dio consultas hasta que negué lo que
había sucedido.
Fuera de eso, después de un
tiempo, llevé una vida común y aburrida como el resto de la gente de mi ciudad:
escuela y salidas. Eso hasta el fin de la secundaria, cuando me fui a vivir a
una ciudad más grande para estudiar psicología (creí que era la forma de poder
explicar lo que me había sucedido y alejarme de tanta hipocresía).
Al fin podía tener una nueva
identidad y dejar atrás muchas cosas. Me enamoré de la ciudad, las calles con
adoquines, el paseo al borde del río, las luces, la enorme biblioteca, los
bares de jazz, los cines. Y me enamoré de Elisa que amaba leer y tenía una
mirada muy poderosa.
Entre ella y yo las cosas
marcharon bien en un principio, era apasionada y sincera, pero también
necesitaba saber y controlarlo todo, cosa que me resultaba molesto. Si no le
respondía algún mensaje se enojaba, si no le contaba en qué pensaba imaginaba
que estábamos mal, si hablaba con alguna compañera me la quería coger y cosas
por el estilo. Todo el tiempo me perseguía para vernos porque me amaba, pero
cuando nos veíamos, discutíamos mucho. Decía que yo era muy reservado y eso le
daba inseguridad, decía que la dejaba sola mucho tiempo y eso la enfurecía,
decía que después de tanto me conocía tan poco y eso le dolía más que todo lo
otro. Y así, después de un año, todo se fue al carajo, todos los días eran
peleas y reclamos.
Cuando uno logra conocerse y
conocer realmente a la persona a su lado todo puede salir muy mal o muy bien,
nada de medios, amor o desamor. Con Elisa salió mal.
Un fin de semana sus padres
habían salido y me pidió que fuera a verla. “Si no venís terminamos ya”, y fui
corriendo, porque aún me ataban los buenos recuerdos y me iba a sentir un
perdedor si ella era la que cortaba con la relación.
Traté de ser pasivo y decirle
cosas que ella quisiera escuchar para que todo saliera bien, pero lo único
cálido en la casa fue el plato de spaghetti. Primero se quejó de que había
llegado tarde, después del sonido que hacía al comer, de que no sabía qué había
hecho en toda la semana, de mis zapatillas sucias, de mi barba, del tiempo, de
los chinos, de Zeus y la puta oligarquía.
Sentado en un extremo, observé
sus ojos furiosos, sus cejas arqueadas, su boca fruncida y escuché distraído sus
palabras rojas, hasta que su imagen desapareció y su voz se combinó con una
masculina. La mesa cambió de tamaño y forma, el mantel de color, la cocina se
llenó de olor a carne al horno. Frente a mí, a unos metros, una mujer de
vestido azul marino se tocaba el rostro y suplicaba perdón, frente a ella un
hombre de traje y sombrero le gritaba: “Sos una puta, yo sabía lo que estabas
haciendo. ¡Hija de puta!”. Oí atento las palabras negras de aquel tipo violento,
vi el segundo golpe que le dio a su mujer, la vi caerse, oí el sonido de su
cuerpo contra el suelo y vi sus ojos llenos de miedo al darse cuenta de que el
maldito enfermo había tomado el cuchillo de cortar carne sobre la mesada. Él,
macho, con total firmeza y frialdad le dio diez puñaladas hasta que ella,
frágil, dejó de moverse. Sus ojos se cerraron, el azul marino se tiñó de negro.
Deseé que algo me sacara de aquel
delirio, que el olor a traición y locura dejaran de marearme. Sentí el sonido
del cuchillo desgarrando piel y músculos como un eco cada vez más acentuado en
mi mente. “¡Forro hijo de re mil puta!”, solté lleno de bronca. Ahí sucedió la
mayor de todas mis sorpresas, el hombre volteó asustado, luego, sin dudarlo un
segundo, se abalanzó sobre mí y me dio una puñalada.
El dolor en el pecho me resultaba
verdaderamente real, me estaba costando respirar. Era algo tan sorprendente que
no podía pensar en otra cosa, hasta que no pude soportar más el malestar y
pensé en Elisa, que seguro debía sacarme de esa situación. La voz de mi novia
haciendo reclamos era mejor que aquello. Y finalmente la oí. Oí su grito. El
hombre ya no estaba, el cuerpo de su mujer tampoco pero el cuchillo permanecía
en mi pecho.
Caí al suelo aturdido, Elisa
corrió hacia mí con un río de lágrimas en sus mejillas, respiraba agitada y
decía mi nombre. Se arrodilló a mi lado y, con sus manos temblando como si
tuviera parkinson, sacó el cuchillo de mi cuerpo, lo examinó extrañada y lo
dejó caer. Rápidamente se puso de pie y fue a buscar el teléfono. Todo
comenzaba a cambiar, la vista se me nublaba y oscurecía, los dedos de los pies
comenzaban a endurecerse y sentirse fríos, comenzaba a adentrarme lentamente en una playa
invernal y desierta. Y entre todos mis pensamientos de urdimbre lo que me
repetía una y otra vez era que nadie había tenido una vida tan extraordinaria
como la mía.


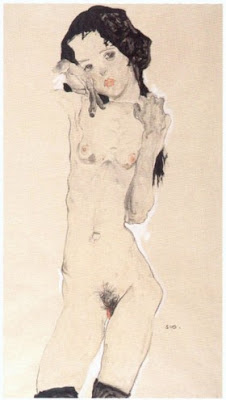

Comentarios
Publicar un comentario